Ilustración: Paulina Gaete
Anoche me desvelé. Y ustedes saben lo que sucede cuando uno
se desvela… la cabeza empieza como a volverse un poco loca, piensas esto, luego
aquello, después lo de más allá, vuelves a lo que pensaste primero, te haces preguntas,
te imaginas respuestas, te cuentas historias y empiezas a encontrar cuerdas las
ideas más estrafalarias. Cuando finalmente amanece, sin que hayas podido pegar
una sola pestaña desde las 4 de la mañana, te sientes extenuado, no sólo porque
Morfeo no te acunó en sus brazos, sino porque no paraste de darle vuelta a
cuanta tontera se te cruzó por el mate. Gracias a Dios, ya en la ducha te vuelve
la cordura y te das cuenta que el 90% de lo que pensaste era simplemente bullshit.
Sí. Eso pasa casi siempre. Pero eso no fue lo que me pasó
anoche. Y entro a explicarles: hace rato que sé y que entiendo el concepto de
que los pensamientos se convierten en cosas, que uno es lo que piensa, que el
observador es lo observado, que la realidad que se manifiesta en mi vida, es –parafraseando
la fastidiosa advertencia de los
programas políticos- “exclusiva responsabilidad de quienes la emiten” . Sin
embargo, a pesar de entender racionalmente estos conceptos, a pesar de sentir
que resuenan fuertemente en mi interior y a pesar de que me parecen creíbles,
sensatos y de toda lógica… tengo problemas cuando trato de ponerlos en práctica.
Como que la cosa no fluye. Por más que trato de pensar que en positivo y que
“hoy sí que será un día magnífico”, apenas al salir de mi casa, ocurre alguna
tragedia cotidiana: o se me quedan las llaves adentro del auto, pero con el
auto encendido; o se me pierde el ticket de estacionamiento del mall; o me pasan
un parte por ir despeinada; o ninguno de los ocho cajeros automáticos que hay
en el Jumbo tienen plata.
Y así estaba yo en mi noche de insomnio, rumiando todas
estas nimiedades, cuando de pronto, como
un rayo que golpea la antena del Empire State en medio del Huracán Sandy… una sorprendente
verdad me sacudió la cabeza:
No hay que pensar. Hay que creer.
Y entonces, sentí en mis propios huesos el fenómeno de la
masa crítica: de pronto toda esa información, conocimiento e ideas que había
estado recopilando hace tanto rato en mi vida llegaron al mínimo requerido para
que yo pudiera experimentar el fenómeno de la iluminación. Y como una interminable cascada comenzaron a
bajar velozmente a mi entendimiento una serie de conceptos que reafirmaban esta
epifanía que acababa de tener. Los pensamientos los llevamos a cabo en nuestro
intelecto, en nuestra mente consciente, en nuestro ego. Pero nuestra mente consciente,
sólo opera en un 5% nuestra vida… el 95% restante está influido por la
información que almacena nuestro subconsciente, ese recóndito lugar donde se
alojan nuestras creencias. Por otra parte, nuestra conciencia tiene una
capacidad de procesamiento de 40 bits por segundo (bit: unidad de información);
en cambio el subconsciente procesa la friolera de 40 millones de bits por
segundo… Sabemos mucho más de lo que alcanzamos siquiera a vislumbrar que
sabemos. Y como el chiste que ridiculiza al marido que no puede comer chicle y
leer el diario al mismo tiempo, nuestra mente consciente es nada más y nada
menos que como ése pobre cristiano: sólo puede pensar una cosa a la vez… Traten
de pensar en un elefante rosado y en Brad Pitt al mismo tiempo… No way.
Pensar y creer no es
lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Pensar es la semilla, creer es la
planta. Pensar es la tela, creer es el vestido. Pensar es la harina, creer es
el pan. Ya sé: me parezco a Arjona. Pero fuera de bromas, es así!!! Y se los re-juro que es verdad. El desafío
está en creer. Convengamos que sí, que cambiar mis pensamientos para cambiar mi
vida es una lógica que sí apunta a la dirección correcta… pero el gran cambio sólo
se producirá cuando empieces a creer. En otras palabras, para cambiar mi vida,
no tengo que pensar en cambiarla… tengo que creer que ya la cambié.
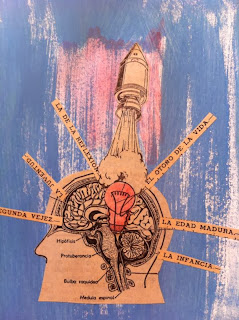
No hay comentarios:
Publicar un comentario